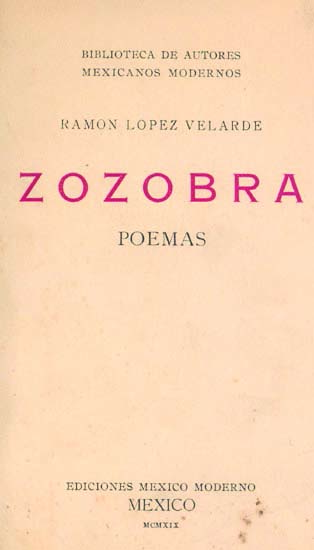15/Septiembre/2019
Confabulario
Ernesto Lumbreras
Después de los multitudinarios funerales del poeta Amado Nervo, inhumado el 14 de noviembre de 1919 en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ceremonia presidida por Manuel Aguirre Berlanga, Ministro de Gobernación, Ramón López Velarde toma un libre a las afueras del Panteón de Dolores y se dirige a una imprenta por el rumbo de La Lagunilla. Al llegar al taller, el olor renacentista de la tinta despierta a su corazón, lo pone en estado de alerta. De pronto, se siente un personaje de una novela de Balzac, entre monos tipógrafos y osos prensistas. Camina con pasos de detective entre los corredores que forman las grandes máquinas observado por los obreros que bromean a sus costillas: “Oye mano, y este lagartijo ¿de dónde salió?” “Tiene facha de chafirete de carroza muertera.” “Buenos días licenciado, recomiéndeme a su sastre.” El poeta apenas si se inmuta, a todos les sonríe, incluso, saluda a algunos operarios con un fuerte apretón de mano. En el área de encuadernación están ordenadas en pilas las capillas de su libro en espera del pegado y del cocido. Con curiosidad infantil y cierta timidez, López Velarde toma un ejemplar; antes de hojearlo, se lo lleva a la nariz y lo huele con los ojos cerrados. Aunque el libro está intonso puede leer el poema pórtico que Rafael López escribió en su honor. Repasa la primera cuarteta y cavila un pensamiento: “Mmm, con que he burlado al solemne dios, el lugar común. Veremos Rafail, veremos qué dice la canalla.”
El encargado del local, lo baja de su nube platónica, meciéndole el hombro al tiempo que le entrega, en vuelto en papel estraza un paquete con los primeros 10 ejemplares de Zozobra. El abogado consultor sale de la imprenta como si cargada un pastel con las velas encendidas o llevara en una bandeja de plata la cabeza cercenada de Tórtola Valencia. Está eufórico de felicidad y preocupación. En realidad, en sus manos de pianista, lleva una bomba poderosa y destructora.
Baja al centro de la ciudad, rumbo al Zócalo, caminando por la calle Jesús Carranza, el hermano del Presidente, personaje de infausta memoria. Avanza y medita. Medita y avanza. ¿A quién dedicará el primer ejemplar de su segundo libro? ¿A Margarita Quijano? ¿A Manuel Aguirre Berlanga? ¿Al Dr. González Martínez? Marcha sin prisa por la acera sombreada hasta llegar a la esquina de la Escuela Nacional Preparatoria. Ha quedado de encontrarse en el Salón Rojo con los antiguos bohemios, Pedro de Alba y Enrique Fernández Ledesma, pero todavía es temprano para la cita prevista a las 3 de la tarde. Desciende entonces por la calle de Donceles hasta llegar a San Juan de Letrán y se detiene en la puerta de una casona que tiene un balcón con geranios y agapandos. Como si fuera un santo y seña en clave Morse, toca la aldaba tres veces. Mientras abren el portón, baja el ala de su sombrero para cubrirse el rostro y no ser descubierto infraganti por un conocido al momento de entrar a una casa de mujeres en kimono. Una muchacha recién bañada, con una toalla a modo de turbante, enfundada en una bata azul de oriental zafiro abre la puerta y lo invita a pasar tomándolo de su mano izquierda. El salón de sillones solferinos vacíos, huele a sándalo y anís. Antes de ponerse cómodo, el poeta coloca su paquete en la mesa de centro. Su anfitriona imagina que el Licenciado López Velarde ha traído un regalo para todas las muchachas y se abalanza sobre el envoltorio y lo abre rasgando con sus manitas el papel de estraza. Justo, en ese momento, han bajado por una escalera de mármol y ónix, otras nueve chicas más, vestidas a la moda romana del periodo de la decadencia. Cada una, entre bulla de fiesta, coge su ejemplar de Zozobra y agradece el obsequio plantándole un beso de carmín en la mejilla. Sin reclamos ni objeciones, el poeta recibe en su carne morena esos labios de tulipán y seda para luego, con la estilográfica de firmar acuerdos en el Ministerio, estampar cariñosa dedicatorias a Marlene, Rubí, Sisi, Lola…
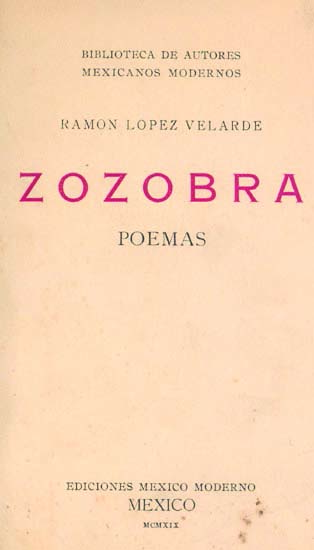
*
Con un diseño exclusivamente tipográfico, letras rojas y negras sobre un forro en la gama del rosa coral, la portada de Zozobra luce elegante y sobria. Con número romanos se indica, abajo y en el centro de la caja del libro, el año de la edición: MCMXIX. El segundo libro de Ramón López Velarde comenzaría a circular a finales de noviembre y formaba parte del catálogo de México Moderno perteneciente a la colección de la Biblioteca de Autores Mexicanos Modernos; en esa joven colección aparecieron, ese mismo año de 1919, La existencia como Economía, como Desinterés y como Caridad de Antonio Caso, La fuga de la quimera de Carlos González Peña y Con la sed en los labios de Enrique Fernández Ledesma. Ahora sí, con el libro en las librerías y en las redacciones de los periódicos hay mucha tela de donde cortar. En pocas semanas, la segunda obra velardiana formó grupos antagónicos, simpatizantes de las nuevas audacias líricas y nostálgicos que reclaman la repetición de un bucolismo ingrávido y de balbuceante sensualidad.
En los diálogos imaginarios de Un corazón adicto. La vida de Ramón López Velarde, Guillermo Sheridan pone en boca de Enrique Ledesma estas palabras como para complementar la tesis de Rafael López sobre la búsqueda fúnebre de Fuensanta tras las rupturas con Margarita Quijano y Fe Hermosillo: “Puede ser. Zozobra, que estuvo listo para la imprenta en febrero de 1919, es un libro que da indicios para suponer que así sucedió.” Para remarcar algunos puntos, López agrega: “Zozobra apareció a finales de abril de 1919, si mal no recuerdo. La mayoría de los comentaristas elogiaron los poemas que, a su entender, continuaban la línea provinciana y cargaron la mano sobre los que les parecían impenetrables.” Concuerdo con las dos reflexiones de Sheridan, pero insisto, el segundo libro del jerezano salió de imprenta a principios de diciembre y comenzó a circular en librerías y mesas de redacción en el último bimestre del año. Las primeras reseñas del libro coinciden con tal cronología: el comentario escéptico y puntilloso de González Martínez apareció el 28 de diciembre en El Heraldo de México y el favorable y consanguíneo de Genaro Fernández MacGregor se publica en El Universal el 1 de enero de 1920. Para añadir un punto más a mi aseveración cronológica, leo el artículo “Poeta en zozobra” de Alan-Paul Mallard sobre un ejemplar autógrafo de la primera edición del libro. La dedicatoria es la siguiente: “A mi querida amiga Luz Pruneda, cariñosamente, Ramón López Velarde, México (sic), 8 de enero 1920.” Nos informa Mallard que esa amiga especial del escritor fue su tía abuela, por el lado materno, y se desempeñaba como su secretaria donde el autor de La sangre devota colaboraba desde 1917. Para multiplicar los bonos de ojo alegre del poeta, recuerda el articulista, que la tía contaba a la familia el cortejo que padecía, entre burlas y veras, de parte de su inspirado y tenaz jefe: “El poeta cortejaba a su agraciada y joven secretaria. Una y otra vez la requería de amores, siempre en vano: ella oía y desoía su pregón embustero. Una vez el poeta, ya desesperado, la tomó por ambas manos y le dijo:
—Bueno, Lucita, ¿cómo vamos a hacer? Me gusta TODA Usted. Me gustan sus ojos, me gusta su boca, me gusta su frente, me gustan sus manos, me gustan sus pies.
Ella se soltó, algo avergonzada. El poeta en zozobra, jugándoselo todo, arriesgó:
—¿Qué de veras no le gusta NADA mío?
Lucita se lo pensó un poco y, esquiva, le respondió:
—Sus manos no están tan mal…
*
Con la objetividad concedida por el tiempo, varias décadas después de publicado este libro, la visión crítica de Saúl Yurkievich puede describir y valorar el tránsito de la lírica verlardeana:
“Desde el sentimentalismo candoroso de La sangre devota a la agudeza psicológica, a la perspicaz mirada interior de la agudeza Zozobra, López Velarde se especializa en la captación del discorde, disconforme polimorfo que su conciencia desgarrada aloja, se aplica a representar vívidamente su plurivalencia díscola y su dispar movilidad.”
Aunque esto último es confuso y hasta enigmático, la lectura de Yurkievich subraya el salto cualitativo entre el primero y el segundo libro del poeta, torna más comprensible su poética personalísima y entrañable que el crítico uruguayo identifica en estos términos: “Morada del ser íntimo, la poesía es el espacio de la revelación de sí mismo.” En este territorio de la autoexploración, los poemas de Zozobra son exámenes sin reservas, un buceo a las aguas profundas de la conciencia y del deseo, de la ensoñación y de la realidad, del amor y de la muerte. Los paisajes descritos, las escenas relatadas, nos proyectan una representación externa con varios trasfondos y veladuras; la trama y la secuencia de imágenes de estos poemas surgen del interior del lenguaje, desplazamientos de las conciencia en una afán de reordenar provisionalmente, de adentro y hacia afuera, el caos del mundo. El primero que colocó la obra de López Velarde en un lugar de excepción, en un orbe fundacional, fue Xavier Villaurrutia: “En la poesía mexicana, la obra de Ramón López Velarde es, hasta ahora, la más intensa, la más atrevida tentativa de revelar el alma oculta del hombre; de poner a flote las más sumergidas e inasibles angustias; de expresar los más vivos tormentos y las recónditas zozobras del espíritu ante los llamados del erotismo, de la religión y de la muerte.”
Para un posible cotejo de las consignadas excentricidades y hermetismos del segundo libro de López Velarde, unos pocos lectores mexicanos de la época se toparon con las novedades de José Juan Tablada publicadas en Venezuela: Un día… Poemas sintéticos (1919) y Li-Po y otros poemas (1920). Algunos críticos han abordado la paulatina asimilación del jerezano en torno a la concreción visual de los haikus de Tablada, trasladada por ejemplo en algunos endecasílabos de “La suave Patria”. En ese año de reformulaciones estéticas, el de 1919, el joven Gerardo Diego bautizado ya en las espumas del Ultraísmo, impartió la conferencia “La nueva poesía” en Santander y Bilbao; ciertamente no conocía ni Zozobra como tampoco los dos mencionados títulos, no obstante, en su alegato por una estética novedosa y de avanzada, remarcó elementos de la poesía emergente que también distinguían la obra de este par de mexicanos —lo enigmático, lo simultáneo, lo irónico arbitrario, por ejemplo—, mecanismos de expresión que marcarían un golpe de timón en la poesía mexicana.
Aunque con fecha de 1918, comenzó a circular en Lima a partir de julio de 1919 Los heraldos negros de César Vallejo, un libro que también como el López Velarde despide la estética modernista y anuncia otra. Cuatro años menor que el mexicano, el poeta peruano en su obra inicial recrea aires de familia en común con el mexicano, en particular con La sangre devota. La sintonía espiritual y de paisaje provinciano, entre el Santiago de Chuco y el Jerez velardeano, no obstante sus marcadas diferencias, coincide en varios poemas de los dos autores. Dice Vallejo en “Aldeana” a propósito de las esquilas del campanario: “en el aire derrama / la fragancia rural de sus angustias.” En otros textos, por ejemplo, “Dios”, aparece un afán sacrílego que debe mucho a la moda impuesta por Baudelaire: “hoy / que en la falsa balanza de unos senos / mido y lloro una frágil creación.” El joven López Velarde gustó de estos rituales heresiarcas donde espíritu y carne se reconcilian al llamado de Eros. Asimismo, una lectura atenta nos puede llevar al reconocimiento de cierto gusto por la adjetivación osada e infrecuente, tan cara al mexicano. El autor de Trilce, trama estas asociaciones en su primer libro: “la humana ecuación”, “la gema tempestuosa y zaina”, “el suicidio monótono de Dios”, “la lira enlutada”, “la silueta calmosa”, “panes tantálicos” y otras más. Descarto que el escritor peruano conociera la obra del autor de Zozobra, al menos, antes de 1921. Todavía es más improbable que López Velarde haya conocido Los heraldos negros. Sin embargo, considero necesario y atractivo vincular la literatura lópezvelardeana con la de otros autores coetáneos con los cuales compartió las filias y las fobias de la época, las inercias impuestas por el canon y la estrategias para librarse del pernicioso gusto literario impuesto por el mismo. En esa misma perspectiva, las correspondencias de nuestro poeta con los libros, la vida y la leyenda del venezolano José Antonio Ramos Sucre avivan la curiosidad para llevar un careo, no sólo desde la superficie histórica y de la vida privada de estos dos escritores hispanoamericanos. Desde hace poco más de dos décadas, la obra del nacido en Cumaná en 1890, resultó todo un descubrimiento para los lectores no familiarizados con la literatura de la nación del Orinoco. En las dos orillas del castellano, el autor de Las formas del fuego es ahora una referencia capital para entender una aventura personalísima y solitaria que ya es “otra cosa”, muy distinta de la que los manuales denominan posmodernismo. Como López Velarde, el de Venezuela también nació bajo el signo de Géminis, estudio Leyes, trabajó como empleado público y se mantuvo soltero. Después de la publicación de Zozobra, el mexicano tuvo la perspectiva reunir una colección de prosas, incluso manifestó el título para ese volumen: El minutero. Si la obra del jerezano ha sido leída desde equívocos y limitaciones —poeta católico, vate nacional o canto de la provincia—, el cumanés también ha padecido lecturas reduccionistas. Anota Guillermo Sucre al respecto: “No deja de asombrar que sus textos hayan sido considerados simplemente como prosa.”
Como en los textos prosísticos del mexicano, en los textos del venezolano hay también una exigencia de la escritura donde ritmo, sentido y visión forman una misma trama, urdida en un sistema de composición muy parecido al de la escritura poética. Pervive en ambos casos, para decirlo con palabras del crítico Sucre, “un tratamiento intenso del lenguaje”, más allá de que las piezas literarias en cuestión tengan una inclinación hacia el relato, el ensayo o la crónica. Me parece que sobre este punto, la crítica velardeana ha separado no sólo con una intención genérica su prosa y su poesía. Prueba de lo anterior es que ninguna antología de la poesía mexicana ha antologado, en la muestra de López Velarde, sus poema en prosa en compañía de sus poemas en verso.
Notas:
1. Sheridan, Un corazón adicto, 196.
2. Ibid., 197.
3. El colofón de Zozobra consigna que el libro se imprimió el 6 de diciembre de 1919 en la Imprenta Murguía.
4. Mallard, Alan-Paul, Letras Libres, 15 de junio de 2010. Artículo en la red: https://www.letraslibres.com/mexico-espana/poeta-en-zozobra (Revisado el 16 de enero de 2019).
5. Poesía de Ramón López Velarde, edición de Saúl Yurkievich, 1992, p. 28.
6. Ibid., 27.
7. Poemas escogidos de Ramón López Velarde, Estudio de Xavier Villaurrutia, Cvltura, México, 1935, p. 32. Esta misma introducción se repitió en el volumen antológico, El león y la virgen, que la Imprenta Universitaria publicaría en 1942 incorporando nuevas piezas líricas a la muestra.
8. Ramos Sucre, Obra poética, 11.
Adelanto del libro Un acueducto infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México 1912-1921 de próxima publicación bajo el sello de Calygramma, con el apoyo del apoyo del FONCA en su convocatoria 2018.