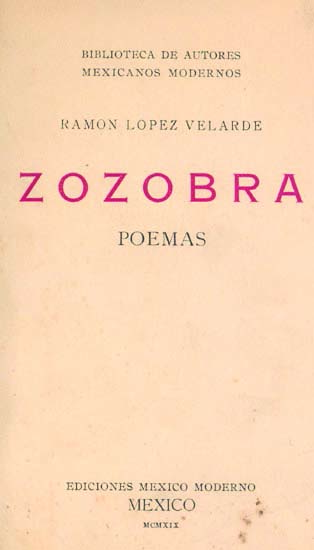El Cultural
Eduardo Antonio Parra
Acaso por casualidad, quizás por destino, mi primer contacto con la producción del peruano Julio Ramón Ribeyro fue con “Sólo para fumadores”. Digo destino porque, fumador empedernido como soy, incursionar en este relato me provocó esa impresión tan conocida por lectores de cualquier época y latitud de estar ante un texto escrito sólo para mí. Al recorrer sus páginas y adentrarnos en esa experiencia humeante que se inicia en la adolescencia, Ribeyro nos conduce por un viaje a través de la memoria —suya y nuestra—, cuya ruta inicia con el entusiasmo ante el tabaco, pasa por la justificación del acto de fumar, cruza el largo trecho de la empatía, se despeña en el miedo a las consecuencias físicas y, al final, termina en la aceptación resignada. Pieza anfibia, a medio camino entre la crónica autobiográfica, el ensayo y la confesión, “Sólo para fumadores” tal vez sea, paradójicamente, el texto más célebre de un gran cuentista cuya obra, el resto, resulta poco conocida por lo menos en nuestro país.
En reuniones con colegas, en talleres literarios, al preguntar si alguien ha leído a Julio Ramón Ribeyro casi todos responden que “han escuchado su nombre” (no falta quien pregunte a su vez si me refiero a un escritor brasileño). Algunos dicen conocer “su texto sobre el tabaco”, pero casi nadie recuerda otros cuentos escritos por él. Entonces los más interesados apuntan su nombre y, cuando volvemos a encontrarnos, me dicen que lograron leer en internet tal o cual relato pero que no encontraron ningún libro suyo en librerías. No sé si esto se deba a que, como afirman los editores, “el cuento no vende” y por lo tanto no se publica, ni siquiera cuando se trata de un clásico del género. Lo cierto es que en mis primeras dos décadas como lector apenas tuve referencias de sus títulos, y después de leer en copias fotostáticas “Sólo para fumadores” y tres o cuatro relatos más, tras buscar sus volúmenes durante años logré ubicar en una librería un olvidado y solitario ejemplar de Prosas apátridas, que tampoco es un libro de cuentos, pero que me llevó a acercarme un poco más al estilo del autor.
PENSAMIENTOS, REFLEXIONES, microensayos, aforismos, estampas callejeras, apuntes que se quedaron sin desarrollar ni alcanzar forma narrativa acabada, estas prosas pueden por momentos iluminar el camino de cualquier escritor, o de quien intente serlo, señalándole sin dogmas ni didactismos el camino espiritual de la pasión por la literatura, las maneras de contemplar lo cotidiano y definir sus significados ocultos, o incluso los amargos descubrimientos que se hacen del oficio por medio de la lectura:
Literatura es afectación. Quien ha escogido para expresarse un medio derivado, la escritura, y no uno natural, la palabra, debe obedecer las reglas del juego. De ahí que toda tentativa para dar la impresión de no ser afectado —monólogo interior, escritura automática, lenguaje coloquial— constituye a la postre una afectación a la segunda poten-cia. Tanto más afectado que un Proust puede ser un Céline, o tanto más que un Borges un Rulfo. Lo que debe evitarse no es la afectación congénita a la escritura, sino la retórica que se añade a la afectación.
Pero también, en ocasiones, revelan fragmentos de biografía del autor, sus reacciones ante los embates de la vida, o incluso lúcidas y pesimistas observaciones sobre el sentido de la existencia:
Somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. Así, nunca sabremos qué música era la que guardábamos. Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros oculta. Dimos siempre la misma nota.
Al expresar, de modo fragmentario, el ars poetica de Ribeyro, Prosas apátridas viene a ser reverso y complemento de su obra narrativa. En este libro destacan, además de las observaciones mencionadas, un modo particular de ver la realidad, de pensarla y de transformarla en palabra escrita, y una habilidad para detectar personajes vencidos por las circunstancias o atrapados en situaciones opresoras para las que no hay salida. Como lector, lo supe luego de unos años de haberlo leído, cuando al fin conseguí el primer volumen de cuentos del autor, publicado en 1955, cuando tenía veintiséis años de edad.
LO PRIMERO que se advierte en Los gallinazos sin plumas es un absoluto dominio del género, raro en un escritor tan joven. Todas las piezas son cuentos redondos, contundentes, bien acabados. Y si a eso se añade el lenguaje transparente, ágil y directo, poético sin ser pretencioso, a veces reflexivo sin resultar moroso, su lectura resulta una experiencia literaria cabal y agradable, más allá de que los temas pongan frente a los lectores la crueldad desnuda de la vida contemporánea, sobre todo porque el conjunto del libro se centra en las tragedias de las clases marginales de Lima. A pesar de ser un trotamundos desde muy joven, y de haber vivido gran parte de su vida en ciudades europeas, en especial en París, Julio Ramón Ribeyro nunca dejó de explorar la realidad de su terruño por medio de la escritura. Sus relatos, no importa dónde hayan sido escritos, son peruanos.
Los protagonistas de Los gallinazos sin plumas son seres marginales que nunca pudieron integrarse a la sociedad limeña, o que sí lo hicieron pero están a punto de ser expulsados de ella, en plena caída. Hombres y mujeres atrapados en situaciones deses-perantes, se debaten, sin éxito, por escapar; buscan rutas de salida que por momentos lucen francas, pero al tratar de tomarlas vuelven a cerrarse sin remedio. Así le sucede a Paulina en el cuento “Interior L”, quien tras haber sido violada por un albañil y tomar la decisión de abortar el producto de esa violación, ve que su miseria se vuelve peor cuando su padre bebe completo el dinero que le entregaron como “reparación del daño”:
Hacía de esto ya algunos meses. Desde entonces iba haciendo su vida así, penosamente, en un mundo de polvo y de pelusas. Ese día había sido igual a muchos otros, pero singularmente distinto. Al regresar a su casa, mientras raspaba el pavimento con la varilla, le había parecido que las cosas perdían sentido y algo de excesivo, de deplorable y de injusto había en su condición, en el tamaño de las casas, en el color del poniente. Si pudiera por lo menos pasar un tiempo así, bebiendo sin apremios su té cotidiano, escogiendo del pasado sólo lo agradable y observando por el vidrio roto el paso de las estrellas y las horas.
Ya sean los niños, a quienes el abuelo obliga a trabajar en los basureros pepenando desperdicios para engordar el puerco que va a vender (“Los gallinazos sin plumas”), o el hombre que sabe que será asesinado en el mar por el pescador que desea a su mujer (“Mar afuera”), o la mujer que ve la muerte de su marido como el único camino para salir de la miseria (“Mientras arde la vela”), o el recluso que debe darle una golpiza a otro para que lo dejen salir de prisión a ver a la mujer de la que está enamorado (“En la comisaría”), o la sirvienta que escapa de un patrón abusivo sólo para ser abusada por su salvador (“La tela de araña”), los protagonistas de Los gallinazos sin plumas esperan una oportunidad que no aparece, y si aparece es llena de obstáculos que se ciernen sobre ellos como una telaraña desgastándolos, doblando su voluntad, hasta que sus ansias de huida devienen rendición absoluta. La vida nos vence de manera irremediable, parece afirmar el autor a través de sus historias, no hay nada que hacer para defendernos de ella. Y la esperanza es un elemento que recrudece la tortura; quien se aferra a ella, encuentra aún más sufrimiento.
A partir de su primer libro de cuentos, Julio Ramón Ribeyro planteó algunas de las directrices que siguió en su obra posterior. La mayoría de sus protagonistas son seres marginales, muchos pertenecientes a las clases proletarias, otros tan sólo inmersos en un universo circular del que se han resignado a no salir, es decir, doblegados, vencidos. Hombres y mujeres habituados a la espera de algo, lo que sea capaz de arrancarlos de esa existencia doliente, aunque muy en el fondo saben que ese algo nunca llegará, y si llega los someterá a mayores sufrimientos. Este tipo de personajes y situaciones se repetirán en sus siguientes libros, pero conforme el escritor domine aún más el género del cuento y gane en conocimiento vital aparecerán junto a otros, los que se desdoblan de la propia vida y experiencia de quien los escribe —los intelectuales—, y aquellos que atraviesan situaciones absurdas o fantásticas, como puede verse en su segundo volumen de cuentos, publicado tres años después.
EN CUENTOS DE CIRCUNSTANCIAS Ribeyro extiende sus intereses temáticos, así como sus técnicas y estrategias narrativas. Diversifica los puntos de vista (aunque da preferencia a la primera persona), el modo de construir las atmósferas y, sobre todo, cambia el tono de la narración dejando espacio para el humor y la ironía. El libro abre con un cuento que se ha convertido en clásico, “La insignia”, donde un hombre encuentra en un basural un objeto brillante y se agacha a recogerlo. Como el título lo indica, se trata de una insignia. Aunque no sabe de qué es, le gusta y decide usarla. De inmediato la gente a su paso comienza a tratarlo con deferencia, algunos se identifican con él y es invitado a la reunión de una cofradía, donde recibe encomiendas cada vez más importantes hasta llegar al puesto más alto, sin enterarse nunca de qué representa la insignia ni a qué se dedica la cofradía. Historia que roza lo fantástico pero que permanece en el ámbito del absurdo para desplegar una incisiva crítica de los comportamientos sociales, “La insignia” es tal vez el primer cuento del autor que le dio prestigio internacional.
Otro comportamiento social absurdo en sí mismo se refleja en el relato “El banquete”, donde Ribeyro se burla del ridículo al que se exponen, debido a su ambición, los arribistas. Aquí un hombre adinerado arriesga sus propiedades y su capital con tal de ofrecer un festejo para el presidente de la república, con la esperanza de obtener una canonjía para acumular mayor riqueza, pero no toma en cuenta los vaivenes de la política en países como los nuestros. En “La molicie”, el narrador y un amigo son derrotados por el clima veraniego de París, a pesar de que lucharon heroicamente por no sucumbir ante él. “La botella de chicha” y “Explicaciones a un cabo de servicio” son francas comedias de equivocaciones. “Páginas de un diario”, “Los eucaliptos”, “Scorpio” y “Los merengues” recurren a las memorias de infancia para establecer un tono nostálgico que se mezcla con la tragicomedia, y “El tonel de aceite” narra los intentos vanos de un joven asesino para huir de la justicia.
Pero, además de “La insignia”, los dos relatos que más llaman la atención de Cuentos de circunstancias son “Doblaje” y “El libro en blanco”. Ahora sí instalado por completo en el género fantástico, el primero aborda un asunto clásico en la narrativa universal, el doble. Al tener como antecedentes en el tema a autores como Dostoyevski y Edgar Allan Poe, Julio Ramón Ribeyro toma distancia de ellos (y tal vez, de modo inconsciente, se inclina por un autor como Jorge Luis Borges), por lo que su narrador-protagonista parte de un supuesto libro hindú de ocultismo donde lee: “Todos tenemos un doble que vive en las antípodas. Pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario”. Frases que actúan como detonantes y lo hacen localizar en un globo terráqueo el punto más alejado del planeta, antes de emprender el viaje en busca de su doble, en un periplo que lo llevará de ida y vuelta hasta un final por demás sorpresivo. Aún más cercano a Borges es “El libro en blanco” (pienso en “El libro de arena”) donde, siguiendo la línea del objeto mágico, el narrador recibe como regalo un libro sin páginas impresas para que escriba en él sus próximos textos. Al tenerlo en casa, las desgracias se abaten sobre él. Lo regala, y quien lo recibe también sufre sus reveses, hasta que a su vez también lo entrega como obsequio y la historia se repite…
CON SUS DOS volúmenes iniciales, publicados antes de los treinta años de edad, Julio Ramón Ribeyro dejó claro su lugar preponderante en la tradición del cuento en lengua española, estableció los alcances temáticos de su escritura y planteó las obsesiones que se repetirían, siempre con formas e historias distintas, a lo largo de su obra. De la fantasía al absurdo, de la crítica social a las historias de familia, de los recuerdos de infancia donde la nostalgia se impone al registro de la evolución de una gran ciudad como Lima, de la exploración de los bajos fondos al retrato social de su país, Perú, en los cuentos de este autor siempre nos toparemos con solitarios que viven en los márgenes, luchan hasta la rendición por trascender las circunstancias que los mantienen en el lado gris de la existencia y son, casi siempre, vencidos por la tenacidad del fracaso.
Pero si circunscribiéramos más el objeto narrativo del autor, éste tal vez sería Perú y los peruanos, como puede advertirse en su cuarto libro, Tres historias sublevantes, escrito en plena madurez creativa, cuyo epígrafe, extraído de un texto escolar, reza: “El Perú es un país grande y rico, situado en América del Sur, que se divide en tres zonas: costa, sierra y montaña”, lo que da pie a Ribeyro para entregar a los lectores sus primeros relatos largos y situarlos en esas zonas geográficas de su país. “Al pie del acantilado” es la conmovedora historia de un hombre que junto con sus hijos levanta su casa en una playa diminuta, literalmente “contra viento y marea”. A estos hombres siguen otras familias, hasta que se construye una verdadera ciudad perdida en las orillas de la capital peruana. Por unos años todos llevan una vida con carencias, pero libre, casi feliz, hasta que llega gente del gobierno y todo se desmorona. “El chaco” es un western en el que los hacendados de la región serrana persiguen por las montañas, con el fin de ejecutarlo, al único hombre rebelde que se ha atrevido a mostrar su independencia desobedeciendo a uno de ellos. Y “Fénix” es una tragicomedia donde el autor, además de adaptar las técnicas del monólogo interior al estilo de Faulkner en Mientras agonizo, mezcla con gran sentido irónico dos grupos humanos que no parecen tener nada en común, y sin embargo actúan de modos muy similares: los cirqueros y los militares.
ULIO RAMÓN RIBEYRO escribió hasta el final de su vida seis libros de cuentos más, en los que siguió desarrollando sus obsesiones y ampliando sus horizontes técnicos. En ellos hay varias obras maestras a las que los lectores debería tener acceso. En esta época, de vez en cuando aparece en librerías el volumen La palabra del mudo, que reúne sus relatos completos. Si un lector consigue localizarlo, será para él una suerte, porque se trata de la obra de un cuentista formidable, inolvidable, que nunca decepciona. Un clásico.
Referencias
Julio Ramón Ribeyro, Prosas apátridas, Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, 2007.
, La palabra del mudo, Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, 2011.